Hace unos días platicaba con una persona de la cooperación internacional sobre el contexto de la (in)seguridad en El Salvador. En principio era una charla informativa, pero ya entrado en confianza, esta persona, con mucho tacto, me manifestó, -palabras más, palabras menos- lo siguiente: “la decisión de Funes de sacar el ejército se ha visto muy mal en el exterior. No sé entiende cómo el primer gobierno de izquierda lo haya hecho. Uno lo esperaría si Ávila fuera el presidente, pero no de Funes.”
También me enteré de que recientemente, un conglomerado de organismos de sociedad civil de diferentes países de América Latina habría enviado una carta al Presidente Funes manifestando su desencanto por la medida asumida.
Sin duda, el Presidente enfrenta no solo rechazo a su decisión en el exterior, sino que también de sectores críticos internos, aunque estos últimos, minoritarios frente a
la apabullante aprobación de la mayoría de la ciudadanía en este tema y la bendición de los medios de comunicación más conservadores, entre ellos, El Diario de Hoy, otrora bestia negra del candidato Funes, ahora, principal entusiasta de la iniciativa.
Sin duda, esta ha sido una de las decisiones más difíciles del Presidente por el enorme peso simbólico (negativo) que tiene la militarización dentro del imaginario de la izquierda. Sin embargo, su enorme capital político y aprobación social, amortiguan los costos de dicha decisión.
El Presidente fue puesto entre la espada de la presión pública, la histeria mediática y una agenda de militarización exitosamente levantada por su propio ministro de Defensa Nacional -de la cual
se habría distanciado en su momento- y la pared de pagar los costos políticos de la crítica de sectores ideológicamente afines, entre ellos, la comunidad de derechos humanos, diversos intelectuales, pero principalmente,
del propio FMLN. Los acontecimientos nos indican que lo segundo pesó menos que lo primero.
Las valoraciones sobre esta decisión deben de verse desde diversos ángulos. En los zapatos de la gente común y corriente de los municipios más violentos, la medida puede ser positiva en tanto les incrementa su sensación de seguridad, aún y cuando sean registrados y tratados como sospechosos en sus propios barrios y colonias. Lo mismo es válido para la gran cantidad de consumidores de noticias, afectados masivamente por la victimización terciaria generada desde los medios de comunicación.
Si nos ponemos en los zapatos del Presidente, la agenda mediática provocaba el descrédito de las instituciones de seguridad -y en consecuencia, del gobierno- y las sometía a una lógica de una crítica histérica e intensiva que, con estribillos como “hay que hacer algo ya” o “queremos resultados, no explicaciones” y con la exigencia imposible que un gobierno de pocos meses, resolviese la herencia de veinte años de fracaso en la materia, rechazaba cualquier explicación amplia y no simplista del fenómeno como presupuesto para interpretar la acción gubernamental.
Esta lógica dejaba poco margen para una adecuada transición de las nuevas autoridades y para que las instituciones se concentraran en el diseño e implementación de planes, al tiempo que se generaba un creciente y peligroso clima de incertidumbre que amenazaba la gobernabilidad misma. La
histeria colectiva generada por un rumor sobre un supuesto "toque de queda" decretado por las pandillas fue demostrativo del nivel de miedo presente en la sociedad y de la falta de confianza en las instituciones.
En esta perspectiva, el Presidente debía responder a la exigencia pública y mediática de seguridad, y bajar la presión y el desgaste a su gobierno, para lo cual era necesario un gesto concreto de acción en ese sentido. Lograr estos objetivos era una cuestión estratégica.
Justo en ese momento,
una bien intencionada columna del padre José María Tojeira, rector de la UCA, proponiendo el trasplante de personal militar a la PNC para incrementar el pie de fuerza institucional,
seguida de una positiva valoración del Presidente sobre ésta, abrió la puerta a un efecto no deseado: la militarización de la seguridad pública.
La propuesta de Tojeira fue utilizada y distorsionada como una trampa para poner como una prioridad en agenda una participación más activa del ejército en tareas de seguridad pública, espacio en el que el Ministro de la Defensa Nacional –montado en las poderosas cajas de resonancia de los medios dominantes- tomó un rol protagónico. Nada pudieron l
as aclaraciones posteriores de Tojeira para detener los efectos no deseados.
Por su parte, las autoridades de seguridad pública no se pronunciaron ni a favor ni en contra de la agenda de militarización, sino que al ser abordados, remitieron la decisión al Presidente y mantuvieron una actitud disciplinada y de respeto a la autoridad presidencial.
La actuación del ministro de Defensa Nacional ponía en evidencia la falta de integración del gabinete en esta materia. El General Munguía levantó -desde
el inicio de su gestión como ministro (e incluso
antes)- el estandarte de la militarización de la seguridad pública.
Esta situación no es exclusiva del contexto actual, ya en la administración anterior, el entonces Ministro de Defensa, General Otto Romero, se habría expresado en términos similares sobre la iniciativa de involucrar al ejército en funciones de seguridad pública.
Adicionalmente se deben agregar a este contexto, la presencia de presiones geopolíticas para instalar este esquema de militarización de la seguridad interna de los países del área mesoamericana, zona caliente de la política norteamericana de control del tráfico de drogas y otras manifestaciones delictivas, entre ellas, las pandillas juveniles, ascendidas a la categoría de amenaza regional y transnacional.
En diversas ocasiones,
el Comando Sur de los Estados Unidos ha hecho incidencia alrededor de esta agenda,
la política oficial del gobierno estadounidense para el tratamiento de pandillas en el ámbito regional, incluye la participación del sector Defensa Nacional. Recientemente, el Centro Hemisférico de Estudios de Defensa Nacional, realizó en El Salvador un
Taller de Defensa Nacional, en el cual se abordó el papel del ejército en funciones de seguridad interior.
La mezcla de presión del público y de los medios, la necesidad de respuestas y el favorecimiento mediático de la agenda de la militarización, forzaron, a mi forma de ver, el desenlace de la decisión presidencial de incrementar, durante 180 días, el número de efectivos en tareas de seguridad pública, con un ingrediente adicional: la autonomía de las labores militares respecto del mando policial, es decir, que el despliegue de efectivos militares patrulla, realiza controles de vehículos y de personas sin control o guía policial, así como también realiza capturas. No obstante lo anterior, el Presidente incorporó en la iniciativa la rendición de cuentas a la Asamblea Legislativa en los términos establecidos en la Constitución y que no se había implementando antes.
Al asumir que este despliegue militar se rige por las disposiciones constitucionales, entonces, debemos presumir que también se estaría aceptando que se cumplieron los presupuestos constitucionales: el agotamiento de los medios ordinarios y la necesidad de restablecimiento de la paz interna.
Personalmente creo que dichos medios ordinarios no se habían agotado, por el contrario, no se había implementado el régimen de disponibilidad policial y, por otro lado, la segunda quincena de octubre tuvo un promedio de nueve homicidios al día, en contraste con la primera quincena en la cual el promedio fue de dieciséis y fue esta lamentable coyuntura la que terminó dando el empujón a la decisión de militarizar la seguridad pública. Cuando el ejército se incorpora, el promedio ya había descendido, pero el Ministro de Defensa atribuye dicho descenso a la participación del ejército.
Un punto de análisis desde las políticas públicas es el establecimiento de los pros y contras de la decisión tomada y sus eventuales consecuencias. A continuación mis perspectivas:
A favor:
Haga usted su balance.
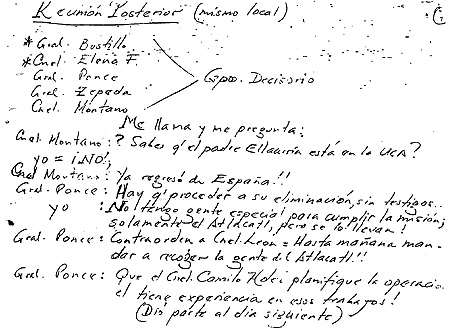 Tomada de El Mundo, España.
Tomada de El Mundo, España.

